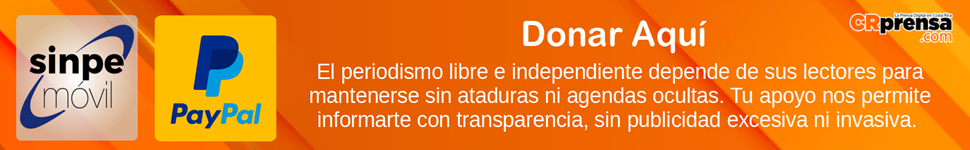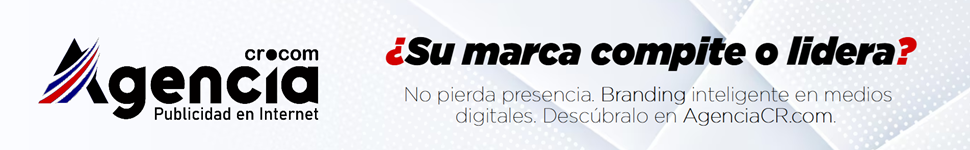Una investigación realizada por la Defensoría de los Habitantes identificó ocho debilidades del Estado en el abordaje de programas sociales dirigidos a personas en condición de vulnerabilidad. Los principales hallazgos van desde ausencia de indicadores de resultados o impacto hasta ausencia de una Política Nacional de la Pobreza.
En un contexto global marcado por crecientes desafíos sociales y económicos, los programas sociales desempeñan un papel esencial para garantizar el acceso equitativo a derechos fundamentales a las personas.
En Costa Rica el Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social se ha consolidado como un componente clave dentro de la estructura institucional, con la responsabilidad de atender a las poblaciones en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. Las instituciones que conforman este sector están reguladas por el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo N°43580-MP-PLAN, incluyen entidades clave como el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI).
La investigación de la Defensoría de los Habitantes se enfocó en algunos de los programas implementados por estas instituciones, con el propósito principal de analizar la planificación presupuestaria y la asignación de beneficiarios de estos programas para el periodo 2019-2024.
Los principales hallazgos fueron:
1. Ausencia de metodologías de costeo. No existen metodologías de costeo individuales que determinen el monto que debe recibir una familia o persona beneficiada. En muchos casos, los montos asignados parecen ser arbitrarios, sin un estudio de fondo.
2. Ausencia de indicadores de resultado o impacto. Ello dificulta evaluar si realmente están generando cambios positivos en la sociedad. Esta limitación impide identificar la necesidad de implementar mejoras que permitan beneficiar de manera más efectiva a la población.
3. Ausencia de criterios de regionalización. Las condiciones que generan pobreza y desigualdad, son distintas según cada región del país, pese a ello, en la mayoría de los programas sociales analizados al realizar los costeos, asignaciones o replanteamientos de los programas, no se consideran factores relevantes como la región de planificación donde reside la persona beneficiaria, ni cómo afecta el vivir en esa región.
4. Ausencia de una Política Nacional de Pobreza. La Defensoría destaca la necesidad de una política pública nacional formal y de un único responsable que coordine y articule las estrategias de reducción de la pobreza e inclusión social, así como la importancia de centralizar las transferencias monetarias en una sola institución.
5. Carencia de evaluaciones de procesos y resultados. Resulta imperativo que las instituciones cuenten, si no con un sistema único, al menos con sistemas de registros administrativos eficientes, para gestionar la información, con precisión y accesibilidad de los datos. Un aspecto adicional que la Defensoría ha identificado es la falta de consistencia en la información proporcionada por algunas instituciones que utilizan hojas de cálculo, que no están diseñadas para la gestión de datos complejos y la integridad relacional.
6. Falta de módulos necesarios en las encuestas nacionales. Se carece de módulos específicos en las encuestas nacionales, como el de Red de Cuido, para que entidades como el PANI, el IMAS y la Dirección Nacional de CEN-CINAI puedan solicitar presupuestos acordes a los cupos requeridos. Esto facilitaría abordar la demanda insatisfecha de servicios de cuido para personas menores de edad a nivel nacional, permitiendo conocer con precisión las necesidades regionales.
7. Reducciones presupuestarias y/o ejecuciones presupuestarias inferiores al 90%. Algunos programas sociales han experimentado fluctuaciones notables en su asignación presupuestaria durante los últimos seis años, con reducciones significativas en 2020 y 2022. Estas variaciones reflejan una inestabilidad en los recursos asignados, lo que podría generar efectos importantes en la planificación y ejecución efectiva del programa. Aunque actualmente algunos de los programas no presentan recortes significativos en este periodo, sigue siendo preocupante la sub-ejecución presupuestaria, cuyos efectos son iguales a un recorte presupuestario.
8. Ausencia de mecanismos de transición. El actual mecanismo para la atención de la pobreza carece de criterios que permitan a la población consolidar su independencia económica. Se requiere urgentemente un rediseño de estos programas que incluya escalamientos graduales de beneficios y acompañamiento integral para garantizar una verdadera superación de la pobreza y así evitar que se retiren abruptamente los subsidios justo cuando las familias superan su situación de pobreza. Por ejemplo, actualmente, cuando una persona logra mejorar sus ingresos y deja de estar dentro de la línea, aunque sea por un solo colón, pierde automáticamente el acceso al servicio de cuido infantil para sus hijos o hijas. Esta situación crea un dilema insostenible: las personas se ven forzadas a elegir entre mantener su empleo y perder el apoyo estatal, o conservar el beneficio, pero limitando sus posibilidades de progreso económico.
Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos! En CRprensa.com, priorizamos la información de calidad. Por eso, en lugar de hacer noticias en redes sociales, compartimos enlaces directos a nuestras publicaciones completas. ¡Accede a la información que realmente importa!