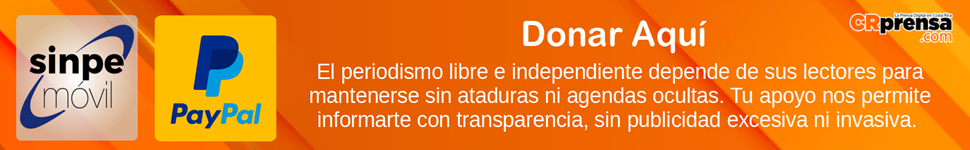En los últimos años, se ha consolidado una estrategia entre algunos funcionarios públicos para evadir la crítica y la rendición de cuentas: evitar el debate público. Ante cualquier cuestionamiento legítimo, estos funcionarios recurren a descalificaciones automáticas, tildando a quienes los interpelan de «negacionistas», «antivacunas» o «conspiranoicos», independientemente de la naturaleza real de las preguntas planteadas.
Este mecanismo no solo busca deslegitimar la crítica, sino también proteger redes de intereses opacos, lo que constituye una violación directa al principio de transparencia que rige la función pública. La transparencia y la rendición de cuentas no son opcionales para un funcionario público; son deberes establecidos para garantizar el buen uso de los recursos públicos y prevenir la corrupción.
La ausencia deliberada de debate abierto y honesto no es un simple error administrativo: se ha convertido en un síntoma claro de corrupción. Cuando el cuestionamiento se castiga y se criminaliza la duda razonable, lo que se protege no es el interés público, sino intereses particulares, contrarios a la ley y a los principios democráticos.
La corrupción no siempre se manifiesta en sobornos o malversaciones visibles; también se esconde en el silencio impuesto, en la falta de respuestas y en la construcción de narrativas que desvían la atención de los hechos esenciales.
El debate público no es un capricho, es una obligación en toda democracia funcional. El funcionario que rehúye del debate, rehúye de la ley.
Opinión de Gerardo Ledezma.